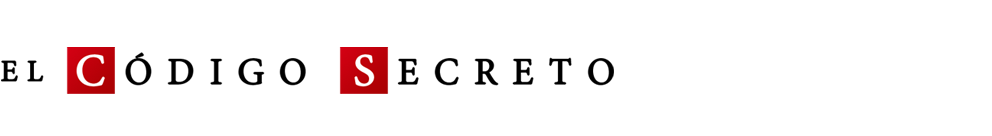Cada una de las últimas noches de aquel templado mes de marzo del año 1997, Daniel se adentraba en la frondosa y exuberante arboleda que se prolongaba junto a la casa de sus abuelos maternos. Este breve receso vacacional era el pretexto ideal para olvidar, aunque sólo fuese por un instante, los agotadores ejercicios y tareas escolares del pasado trimestre.
En la madrugada, la oculta luna menguante cedía el escenario celestial al majestuoso espectáculo estrellado y este niño de diez años no estaba dispuesto a perdérselo. Con una mochila a la espalda, donde guardaba sus valiosos recortes de semanarios divulgativos y periódicos, y acompañado siempre por su inseparable perrito Kepler, atravesó con ímpetu la angosta pasarela situada sobre el arroyo que delineaba la frontera entre el bosque y una vasta pradera.
Al son del canto de los mochuelos, Daniel se tendió en la tierra y un estremecimiento le recorrió el cuerpo tras sentir el gélido roce de la hierba; así, escrutando el firmamento, halló algo fuera de lo común: un hermoso punto luminiscente que dejaba una huella difusa cerca de dos astros.
—Es muy brillante —musitó una voz cerca del chico—. ¿Te gustaría verlo en detalle?
Daniel se alzó veloz y se encontró ante un hombre que miraba con serenidad a través de un telescopio. Manipulaba el artilugio con exquisita precisión y desprendía un gran entusiasmo en cada uno de sus movimientos; era asombroso no haber tenido noticia alguna de su presencia hasta ese momento y ni siquiera Kepler lo advirtió antes de recostarse en el suelo para dormitar.
—Soy Isaac, desde hace meses estudio ese punto luminoso al que no le quitabas ojo —dijo con tono afable y calmado—. Con ayuda del telescopio, vas a poder ver las dos colas que deja a su paso el cometa Hale-Bopp. ¿Cómo te llamas, chaval?
—Dani… Creo que éste es parecido al Halley, ¿verdad? Lo he leído en el periódico.
—El que tenemos ante nuestros ojos es mucho mayor y no volverá por aquí hasta dentro de unos miles de años, acércate —Isaac decía esto mientras ajustaba la posición del telescopio—. El Hale-Bopp continúa avanzando en su órbita y ahora está en su punto más cercano a nosotros. Seguro que puedes ver dos colas: la azulada está compuesta de gases, como vapor de agua, y la más ancha y rojiza es el polvo desprendido mientras se aproxima al Sol. Con suerte, la exhibición continuará si sobrevive a este arriesgado acercamiento.
Daniel atendía extasiado a los comentarios del desconocido observador y, con el ojo izquierdo acomodado en el reflector, tornó a admirar la belleza del objeto celeste que le devolvía la lente.
—En el Cosmos —continuó Isaac—, encontramos mucho más de lo que jamás podríamos imaginar. Estoy convencido de que en este momento, no a muchos años luz de aquí, alguien como nosotros también busca respuestas a las maravillas que le rodean…
Un repentino rayo de luz añil destelló en el cristal del telescopio y Daniel apartó la vista, cegado por la intensidad del resplandor. Aturdido y confuso, se volvió hacia Isaac para averiguar la procedencia de este deslumbramiento pero, con el regreso de la negrura previa, pudo comprobar que el observador se había desvanecido sin dejar rastro.
Junto al telescopio, Kepler comenzó a aullar atemorizado y el chico lo abrazó al tiempo que una suave brisa mecía los tallos de la hierba. En el lugar no había nadie más; sobre ellos, una súbita lluvia de estrellas fugaces comenzó a encender la noche.
En la desvencijada pasarela que comunica el bosque con la pradera, Daniel descubre las huellas del menguado arroyo que otrora serpenteaba entre los guijarros, hoy extinguido por completo. Más de diecisiete años han transcurrido desde la última vez que traspasó este camino, perdido entre la impenetrable maleza y asediado por el espeso ramaje.
Poco después, todo está dispuesto; el reflector en el trípode apunta hacia el sur, tomando como referencia la agrupación estelar de la constelación de Orión, y la cámara fotográfica fijada está preparada para las próximas horas de intenso trabajo. El objetivo es un punto brillante sobre el horizonte, convenientemente señalado en el cuaderno de Daniel: el cometa Lovejoy, muy cercano a la Tierra en estas fechas. Las noches de este mes de diciembre parecen interminables y el viento helado sólo da un breve respiro cuando el cielo comienza a teñir el levante de colores rojizos.
Una lluvia de meteoros cruza la bóveda celeste, como si dieran una entusiasta bienvenida al nuevo amanecer. Daniel, dando por terminada la dura jornada fotográfica, no puede evitar la irreprimible necesidad de tenderse sobre la hierba y contemplar ese espectáculo que le regala la naturaleza.
—Sí, es muy brillante —dice una voz familiar a lo lejos.
Al pie del telescopio, alguien observa con satisfacción a través de la lente y exclama: "Dani, no dejes nunca de preguntar, de buscar respuestas". Como si los años no hubiesen pasado, unas lágrimas se deslizan por las mejillas de Daniel y, como aquel niño que no hace mucho cargaba con una mochila repleta de publicaciones científicas, esboza una inocente y cándida sonrisa.